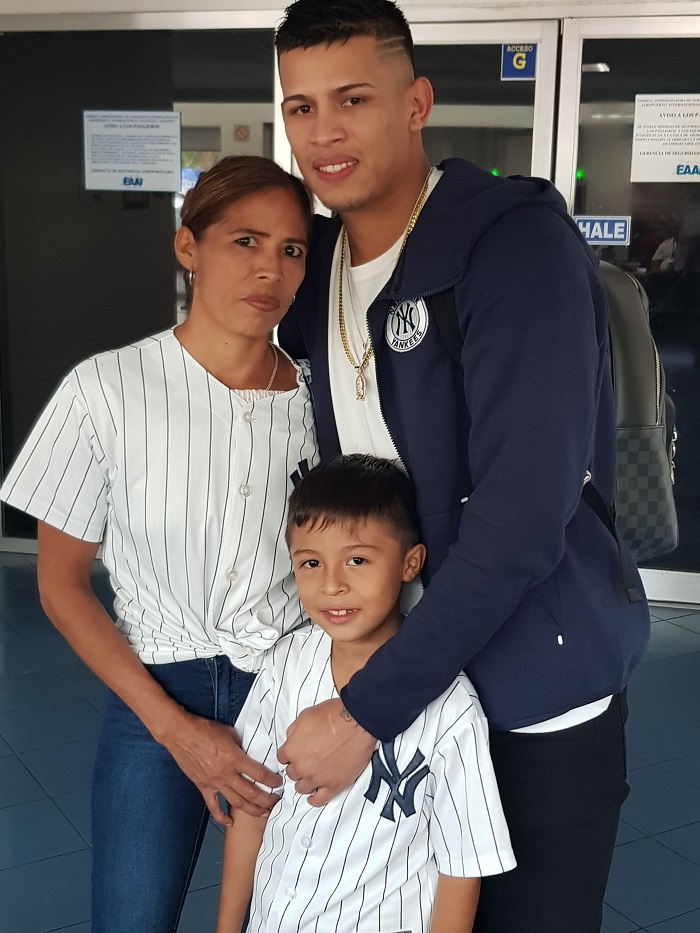Hace ya bastante tiempo descubrí una iniciativa de la Escuela de Escritores de Madrid que, mediante participación popular, pretendía encontrar la palabra más hermosa de nuestro idioma. La convocatoria encontró eco porque pocos años después, en 2009, el Instituto Cervantes creó una plataforma internet para que cualquier hispanohablante propusiese los vocablos que más le gustaban de nuestro idioma. También sé de otras instituciones e incluso particulares (a través de blogs, por ejemplo) que se han apuntado a este juego. De hecho, basta teclear en google"palabra más bonita del español" para encontrarse con multitud de páginas y sus correspondientes top-ten, top-fifty o cualquier otro ranking. Naturalmente, las palabras más bonitas son simplemente las más votadas, sin que se necesite ninguna justificación. A cada uno le gusta lo que le gusta (también en gramática) y es difícil deducir qué criterios, si es que los hay, han predominado en las elecciones de las más populares. Aún así, me atrevo a decir que probablemente se trate de una combinación a partes bastante similares del sonido del fonema y de su significado (lo que no impide que alguno –Javier Marías– proponga "nauseabundo", pero es que hay de todo).
Yo tengo desde hace muchísimos años (al menos desde la adolescencia) una palabra destacadamente favorita en nuestro idioma y ésta es almohada. Cada vez que veo una lista de las que más gustan –algo que me entretiene desde que supe de esta tonta forma de promocionar el castellano– espero encontrármela, pero hasta ahora nunca ha ocurrido. La pertinaz ausencia de almohada en esos rankings es algo que, lo confieso, me extraña y no acabo de comprender cómo no se le hace evidente a cualquier hispanohablante la belleza del vocablo o por qué lo relegan detrás de otros mucho más insípidos y, sobre todo, manidos en exceso (por ejemplo amor). Pero, en fin, será que soy de gustos raros. Aunque me gusta porque sí, porque me gusta, porque ha sido desde siempre un enamoramiento fulgurante, de esos que rechazan por innecesaria cualquier justificación, he de reconocer que con toda seguridad esa atracción mía obedece a la perfecta armonía entre la hermosa fonética y su significado.
 Como es sobradamente sabido, almohada proviene del árabe; concretamente –si creemos a Corominas– del dialecto hispano-magrebí, en el que se decía muhadda, derivado de hadd que significaba "mejilla". Es un vocablo de introducción tardía en el idioma (ya entrado el XIV) que vino a sustituir a "facero", de origen latino y derivado de "faz" (donde se apoya la cara). Por cierto, ni "facero" ni "hacero" que fue su evolución, se mantienen actualmente en el diccionario con esa acepción, pero pervive en cambio (ya veremos por cuanto tiempo porque está muy en desuso) el diminutivo, "acerico", que es almohadilla que sirve para clavar en ella alfileres o agujas y también almohada pequeña que se pone sobre las otras grandes de la cama para mayor comodidad. Desde luego, tengo más que claro que la palabra hacero no tiene ni de lejos la misma belleza que la que acabó imponiéndose en nuestro idioma. Y es que, en mi opinión, la aportación del árabe al castellano, tan copiosa, no sólo le da su nota distintiva respecto del resto de lenguas romances sino, sobre todo, una belleza lexicográfica que ya quisieran éstas.
Como es sobradamente sabido, almohada proviene del árabe; concretamente –si creemos a Corominas– del dialecto hispano-magrebí, en el que se decía muhadda, derivado de hadd que significaba "mejilla". Es un vocablo de introducción tardía en el idioma (ya entrado el XIV) que vino a sustituir a "facero", de origen latino y derivado de "faz" (donde se apoya la cara). Por cierto, ni "facero" ni "hacero" que fue su evolución, se mantienen actualmente en el diccionario con esa acepción, pero pervive en cambio (ya veremos por cuanto tiempo porque está muy en desuso) el diminutivo, "acerico", que es almohadilla que sirve para clavar en ella alfileres o agujas y también almohada pequeña que se pone sobre las otras grandes de la cama para mayor comodidad. Desde luego, tengo más que claro que la palabra hacero no tiene ni de lejos la misma belleza que la que acabó imponiéndose en nuestro idioma. Y es que, en mi opinión, la aportación del árabe al castellano, tan copiosa, no sólo le da su nota distintiva respecto del resto de lenguas romances sino, sobre todo, una belleza lexicográfica que ya quisieran éstas.Porque si revisamos cómo se denomina este imprescindible objeto cotidiano en francés (oreiller), italiano (cuscino) o catalán (coixí), vemos que ninguna de esas palabras, todas de etimología latina, roza siquiera la maravillosa sonoridad de almohada. Tan sólo en portugués (y gallego) cuentan con la casi igual almofada, pero casi, porque coincidiremos sin discusión en que la sonora f estropea el sutil pero fundamental efecto de la h muda, que alarga la pronunciación de las vocales en un encantador arrullo somnoliento. Y si los términos latinos pierden mucho frente al arábigo-castellano, qué decir de los espantosos de las lenguas de la familia germánica, como pillow en inglés, kissen en alemán o pute en noruego. Pero todavía es mucho peor si buscamos la palabra en idiomas eslavos: jastuk en serbocroata, poduszka en polaco o polstar en checo. Y para rematar este ejercicio descubro que en esperanto, un idioma artificial que debería haber tenido en cuenta la belleza de sus vocablos, van y denominan a la dulce almohada con un término que suena a medias entre insulto y combustible: kapkuseno. Nada que ver, sólo nuestra lengua ha conseguido –moros mediante– encontrar un nombre digno del objeto que designa.
Nótese la importancia de la primera sílaba, ese "Al" tan arábigo, que funciona como un pórtico al meollo del vocablo, remarcando y preparando al hablante para su pronunciación. Es una sílaba fuerte, pero no tanto como si empezara por consonante; la l eleva al habla pero, al mismo tiempo, anuncia la continuación hacia el núcleo significante. Lo sorprendente es que no sigue, como en tantos otros vocablos de nuestro idioma, una sílaba dura (piénsese, por ejemplo, en "alcázar") que haría áspera la palabra (aunque no por ello fea), sino que sorprende trayéndonos la mullida m para sugerirnos el mimoso deleite del abandono. Y esa insinuación no se frustra como ocurre con otros términos del castellano que también se inician con "alm" y que bruscamente rompen la dulce promesa fonética (me viene ahora a la mente "almacén", dicho con la cerrada c peninsular y, para colmo, con el grosero acento al final). No, a continuación viene la hermosísima unión/separación de las dos vocales gracias a la impagable h intercalada. Que a nadie se le ocurra pronunciar esas dos sílabas (mo-ha) en una sola (moa) y quebrar sacrílegamente la magia; por el contrario, enfatícese el ha tónico, saboreando esa infinitesimal pausa. Y el remate no es menos acertado, con la da final, un fonema que se me antoja elástico, flexible, el más adecuado para acabar de definir con sonidos el querido objeto que apoya nuestros sueños. Se valorará en su justa medida la importancia de esta última sílaba si comparamos nuestra palabra con otra muy parecida, "almohaza" (instrumento, usado para limpiar las caballerías, que se compone de una chapa de hierro con cuatro o cinco serrezuelas de dientes menudos y romos, y de un mango de madera o un asa), en la que la za final estropea zafiamente la armonía sonora.
Mencionaré, para acabar, que a la belleza de estas cuatro sílabas y a la perfecta correspondencia entre forma y significado, también contribuye a que "almohada" sea para mí la más bella de nuestras palabras el que el objeto designado sea uno de mis preferidos entre los muchos que cotidianamente usamos. Parece que hasta bien avanzada la Edad Media era un adminículo exclusivo de la clases altas, lo cual no me sorprende porque durante la mayor parte de la historia la gran mayoría de la humanidad apenas tenía nada y, por tanto, hasta dormir adecuadamente le estaba vedado. Agradezcamos pues que hoy damos por hecho que las almohadas son bienes de primera necesidad, tan obvios en nuestras noches que ni siquiera nos percatamos del impagable servicio que nos prestan. Y entonemos en consecuencia, a modo de jaculatoria jubilosa, su precioso nombre: al-mo-ha-da, al-mo-ha-da, al-mo-ha-da.







![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)